 ¿Quién ganó y quién perdió en el proceso a Álvaro Uribe Vélez?
¿Quién ganó y quién perdió en el proceso a Álvaro Uribe Vélez?
¿Quién ganó y quién perdió en el proceso a Álvaro Uribe Vélez?
«Esta sentencia le da fuerza al populismo punitivo, es decir, a esa creencia en que del dolor de los sindicados y los condenados, se pueden extraer réditos políticos o al optimismo punitivo, tan propio de este momento histórico, según el cual con el derecho penal podemos resolver todos los problemas que tenemos como sociedad o inclusive como humanidad. Me atrevería a decir inclusive, que hemos superado un escalón, porque ya no solo se hace populismo punitivo con las leyes, sino también con las sentencias».
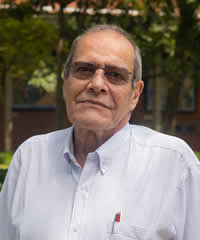 Después de conocida la sentencia de primera instancia condenatoria contra Álvaro Uribe Vélez, por momentos lo asalta a uno la sensación de estar evaluando el resultado de una competencia deportiva en la cual algunos aducen que por muchas razones, y entre ellas la justicia, la verdad y la paz, han ganado. Otros, en cambio, consideran que se trata de un abuso, que justamente es todo lo contrario a la justicia y que son razones extrañas al proceso las que explican el resultado. Y, extrañamente, también la historia del condenado se aduce como un argumento en contra o en favor de la sentencia, según las simpatías políticas de los evaluadores.
Después de conocida la sentencia de primera instancia condenatoria contra Álvaro Uribe Vélez, por momentos lo asalta a uno la sensación de estar evaluando el resultado de una competencia deportiva en la cual algunos aducen que por muchas razones, y entre ellas la justicia, la verdad y la paz, han ganado. Otros, en cambio, consideran que se trata de un abuso, que justamente es todo lo contrario a la justicia y que son razones extrañas al proceso las que explican el resultado. Y, extrañamente, también la historia del condenado se aduce como un argumento en contra o en favor de la sentencia, según las simpatías políticas de los evaluadores.
No me voy a detener en las razones o sinrazones de unos ni de otros. Ni siquiera voy a intentar examinar los aciertos o fallos que pueda tener la providencia, ni tampoco voy a hacer análisis dogmáticos o probatorios de la decisión. Hay que recordar que una sentencia judicial produce una verdad específica, muy regulada, que combina privilegios del sujeto —juez, magistrado—, que se produce siguiendo unos rituales muy exigentes, y que su valor depende más del acatamiento de unas reglas que de la realidad que se pretende juzgar.
Siempre se ha aspirado a que las sentencias reproduzcan la verdad histórica o la «verdad verdadera» como decían algunos procesalistas, pero esto no pasa de ser un desiderátum demasiado difícil de alcanzar. Y por lo tanto las «verdades judiciales» no se pueden revertir ni confirmar en periódicos, ni en la academia, ni en la historia, porque las verdades que se buscan en esos espacios son muy distintas. Y para el cuestionamiento de una decisión judicial, también juegan privilegios de los sujetos: solo los sujetos procesales —imputado, juzgado, condenado, defensa, fiscalía, procuraduría, representantes de víctimas— pueden cuestionarla de tal manera que sus peticiones puedan llegar a tener el efecto de que quien sea competente —y solo él—, la pueda modificar o revocar.
Lo que pretendo es decir algunas palabras desde el punto de vista de la criminología y especialmente desde el punto de vista de la criminología crítica y del abolicionismo. Mi conclusión anticipada es que cuando una sociedad sigue mezclando las palabras justicia y castigo estamos muy lejos de encontrar una solución civilizada a nuestros conflictos.
Cualquiera que haya leído en un manual o algún texto de criminología crítica, sabe que esta corriente, un tanto heterogénea, considera que el sistema penal es el instrumento más drástico con el que cuentan las sociedades y que se caracteriza por ser desigual, selectivo y discriminatorio. Su drasticidad apenas será superada por otros mecanismos como el linchamiento y otras formas de aplicación de la justicia por las propias manos y obviamente, la guerra. Igualmente basta aproximarse a cualquier texto sobre abolicionismo para saber que el derecho penal, en boca de uno de sus autores, Nils Christie, es un instrumento para causar dolor inútilmente. Y que en nuestras sociedades es otro problema adicional en lugar de la solución que se pretende. Bastaría mirar el deplorable estado de nuestras cárceles y la miseria en la que viven sus ocupantes para entender cuánta razón hay en este postulado abolicionista.
Se me podrá objetar que precisamente el condenado no pertenece a esos grupos que tienen la desgracia de conformar la gran masa de procesados y de condenados. Podría estar de acuerdo en que este caso no se trata de una persona que encarne el prototipo de quienes vemos mayoritariamente en los juzgados penales y en las cárceles. Pero diría que precisamente esta excepción es lo que hace sumamente peligrosa para la sociedad esta sentencia.
Esta sentencia es sumamente peligrosa porque alimenta muchos de los mitos que han sostenido el derecho penal: que es un derecho igualitario, que se aplica por igual a los que infringen la ley y que la justicia es ciega y sorda, y que, por lo tanto, la pena es la respuesta adecuada al delito, así no podamos ponernos de acuerdo sobre para qué castigamos a alguien. ¿Para rehabilitarlo, resocializarlo, reeducarlo, reincorporarlo a la sociedad? ¿Para retribuir el daño causado con el delito? ¿Para evitar que el condenado o los demás miembros de la sociedad vuelvan a delinquir? ¿Para hacer la sociedad más segura? ¿Para garantizar los derechos de todos?
Si el derecho penal es la reacción violenta e institucional ante la infracción —en algunos países «civilizados» puede suponer la muerte, la cadena perpetua o entre nosotros la privación de la libertad más o menos prolongada, que en la práctica puede significar una condena perpetua—, una sentencia como estas le da ante la sociedad una legitimidad al derecho penal que ha sido largamente cuestionada. Para algunos de quienes cuestionan la sentencia, serían otros los que deberían estar en el lugar del condenado; para quienes la defienden es la prueba de que la justicia existe y que las víctimas han tenido una respuesta adecuada.
Esta sentencia le da fuerza al populismo punitivo, es decir, a esa creencia en que del dolor de los sindicados y los condenados, se pueden extraer réditos políticos o al optimismo punitivo, tan propio de este momento histórico, según el cual con el derecho penal podemos resolver todos los problemas que tenemos como sociedad o inclusive como humanidad. Me atrevería a decir inclusive, que hemos superado un escalón, porque ya no solo se hace populismo punitivo con las leyes, sino también con las sentencias, porque de esta específicamente, también, se espera sacar réditos políticos.
Creo entonces, que la pregunta seria no debería ser si la juez tuvo razón o no; hay instancia para responder legítimamente a esa inquietud. La pregunta seria sería de qué manera la sociedad colombiana podría pensar en formas alternativas de resolver los conflictos. Y volviendo al abolicionismo, no creo que esta sea una postura utópica o irrealizable. Precisamente a raíz de los cuestionamientos incontestados al derecho penal hechos por abolicionismo, apareció o mejor reapareció, porque ha sido una forma de resolver conflictos en otras sociedades, básicamente en comunidades indígenas de distintas partes del mundo, la forma de la justicia restaurativa, que no es un complemento del derecho penal para descongestionar juzgados o cárceles, como a veces ligeramente se entiende, sino una manera alternativa de resolver conflictos en los que pueden tener una respuesta más satisfactoria las víctimas, la sociedad y el mismo involucrado, porque a todos ellos se les involucra en las soluciones y por lo tanto, serán más legítimas que una justicia completamente vertical como la retributiva. Solo cuando pensemos seriamente en esa alternativa, podemos dejar de confundir la palabra justicia, con la aplicación de dolor. O parafraseando al iusfilósofo alemán Gustav Radbruch, ojalá fuéramos capaces de dejar de pensar en un mejor derecho penal, sino pensáramos en algo mejor que el derecho penal. Y repito, en la justicia restaurativa tenemos una buena pista para empezar a pensar.
- Para compartir esta columna, le sugerimos usar este enlace corto: https://acortar.link/4nGrPP
Notas:
1. Este es el espacio de opinión del Portal Universitario, destinado a columnistas que voluntariamente expresan sus posturas sobre temáticas elegidas por ellos mismos. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de la Universidad de Antioquia. Los autores son responsables social y legalmente por sus opiniones.
2. Si desea participar en este espacio, envíe sus opiniones y/o reflexiones sobre cualquier tema de actualidad al correo columnasdeopinion@udea.edu.co. Revise previamente los Lineamientos para la postulación de columnas de opinión.
 Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)
Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)
 Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)
Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)
 Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)
Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)
 Listado Lo más popular
Listado Lo más popular
-
Academia Ciencia Sociedad
Con dos nuevos convenios, Minsalud, Minciencias y la UdeA refuerzan la producción pública de medicamentos en Colombia
 30/07/2025
30/07/2025









