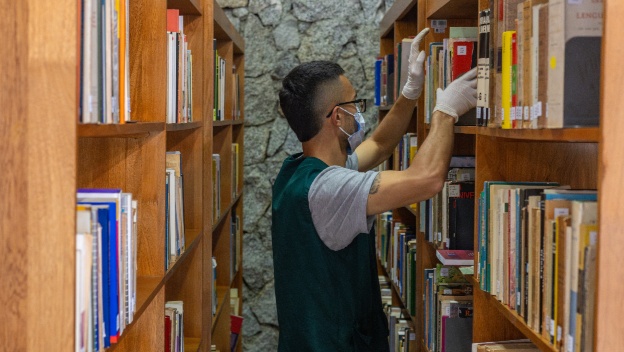Francisco Lopera, el hombre que soñó con curar a su abuela
Francisco Lopera, el hombre que soñó con curar a su abuela
Francisco Lopera, el hombre que soñó con curar a su abuela

El 10 de septiembre de 2024, a los 73 años, murió el profesor y neurólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad Antioquia, el doctor Francisco Lopera Restrepo, fundador del Grupo de Neurociencias de Antioquia y uno de los investigadores más relevantes de las enfermedades neurodegenerativas en el mundo. La UdeA despide a uno de sus hijos más ilustres, a un ser humano invaluable, a un profesor inspirador.
 El Dr. Lopera en su oficina en el GNA, durante la prueba clínica API Colombia. Foto: Dirección de Comunicaciones UdeA / Alejandra Uribe F.
El Dr. Lopera en su oficina en el GNA, durante la prueba clínica API Colombia. Foto: Dirección de Comunicaciones UdeA / Alejandra Uribe F.
A los 17 años Francisco Lopera Restrepo le dijo a don Luis, su papá, que quería viajar a Medellín para terminar su último año de bachillerato y luego estudiar medicina en la Universidad de Antioquia. Su papá le contestó que no, que él no era tan inteligente para estudiar medicina. Francisco, convencido de que era capaz, le pidió el favor a una monja del colegio que le escribiera una carta al papá donde le explicara que él era lo suficientemente inteligente para presentarse a la Universidad y lo dejara ir. La carta se escribió. Don Luis se convenció y Francisco viajó a cursar su último año de colegio a la capital del departamento. Un año después, cuando se enteró de que había pasado a la UdeA, llamó a su papá en Yarumal y lo primero que dijo fue: «Papá, soy médico».
Finalizando el primer año de carrera, en 1970, ser testigo de una escena le marcó para siempre el camino a Lopera. Luego de visitar a su abuela, que sufría de demencia, vio llorar a su padre al no ser reconocido por ella. Don Luis lloró de impotencia al ver que ningún médico tenía la cura para la enfermedad. El entonces estudiante de medicina pensó que era por negligencia médica y prometió que cuando fuera médico eso no le iba a pasar a ninguna abuela.
El doctor Francisco Lopera ingresó a estudiar a la Universidad de Antioquia en 1970 y se graduó como médico cirujano en 1979. En 1984 se graduó como neurólogo clínico de la Alma Máter y, en 1987, viajó a Bélgica para estudiar neuropediatría y neuropsicología en la Universite Catholique De Louvain. En 1992, tras el regreso a su casa de estudios y luego de estudiar durante algunos años casos de familias con alzhéimer en el Norte de Antioquia, fundó en la UdeA el Grupo de Neurociencias de Antioquia —GNA—.
Este 10 de septiembre de 2024, después de 54 años del primer contacto con la Alma Máter, esta casa de estudios despide a uno de sus hijos más ilustres, a uno de los científicos más importantes en el campo de la neurociencia en el mundo. En un siglo su nombre será recordado con la misma admiración y respeto que hoy se nombra a los médicos Manuel Uribe Ángel, Justiniano Montoya Ochoa o Andrés Posada Arango, gestores de la histórica Facultad de Medicina de la UdeA.
«Despedimos a un ser humano invaluable, profesional riguroso, profesor inspirador e investigador curioso y creativo que trazó un camino en la lucha contra el alzhéimer. ¡Gracias por siempre!», aseguró la Universidad de Antioquia en un comunicado, tras conocerse el fallecimiento de uno de sus investigadores más destacados.
La «mutación paisa»
Siendo residente de neurología, al doctor Lopera le tocó ver a un paciente de 47 años con demencia. «Me llamó la atención que tuviera una demencia tipo alzhéimer a esa edad —dijo en una entrevista para el periódico Alma Mater—. La otra cosa que me llamó la atención es que su padre y abuelo habían tenido lo mismo. Había dos cosas atípicas: la edad y la herencia. Ese fin de semana viajé en compañía de Lucía Madrigal, en ese entonces auxiliar de enfermería, al municipio de Belmira a interrogar a la familia y reconstruir la historia, e hicimos la primera genealogía».
Lucía Madrigal, una de sus grandes amigas y cómplices, lo había conocido en Yarumal en los tiempos en que cursaba el colegio. «Yo lo conocí cuando él no era el doctor Francisco Lopera. Lo conocí siendo Francisco, un joven muy estudioso que quería salir a estudiar el universo y con el cual me sentaba en el parque del pueblo a “brillar tubo”, como nos decían por aquellos días», recordó.
 Visitar a las familias en el campo fue parte esencial del trabajo realizado por Francisco Lopera Restrepo y el método para construir una relación fuerte y basada en la confianza con los pacientes; hecho que fue fundamental para el éxito de los proyectos que emprendieron juntos. Foto: Cortesía GNA
Visitar a las familias en el campo fue parte esencial del trabajo realizado por Francisco Lopera Restrepo y el método para construir una relación fuerte y basada en la confianza con los pacientes; hecho que fue fundamental para el éxito de los proyectos que emprendieron juntos. Foto: Cortesía GNA
Los dos comenzaron a visitar las familias para registrar lo que estaba pasando en el Norte de Antioquia. «Comenzamos a recoger esas muestras sin saber para qué, pero siempre mirando hacia el futuro», anotó Lucía. Para ellos, inicialmente, era como un paseo y aprovechaban para hacer las genealogías. En 1986 publicaron por primera vez lo que estaba pasando en Belmira, Antioquia, y gracias a esa historia llegaron más pacientes de Yarumal, Ituango, Angostura y Santa Rosa de Osos, todos con las mismas características: pérdida de memoria; jóvenes; y con padres, abuelos y tíos con los mismos síntomas.
«Nos dimos cuenta de que había un fenómeno, que había un gen que producía esa enfermedad, demencia tipo alzhéimer, en esa región del departamento. Teníamos entonces el reto de comprobar dos cosas: que existía un gen y que era alzhéimer. ¿Cómo podríamos comprobar que era alzhéimer? Esperar que se muriera alguien con esa demencia y que nos donaran el cerebro», dijo el investigador.
Y llegó ese día. El 13 de abril de 1995, sobre la 1:30 p. m., Lucía contestó el teléfono de la sección de Neurología Clínica del Hospital San Vicente de Paúl —en Medellín—, donde hacía su turno. Al otro lado de la línea estaba el médico de guardia del Hospital San Rafael, en Angostura —municipio del Norte antioqueño— para decirle que una de las pacientes había fallecido.
Fue una odisea. Lopera y Madrigal viajaron a Angostura y durante la velación, entre rezo y tinto, convencieron a los hijos de la paciente sobre la importancia de donar el cerebro. Lo consiguieron. Un par de meses después de esa aventura el patólogo Juan Carlos Arango Viana se llevó ese primer cerebro a Boston, Estados Unidos, para examinar y comprobar que, efectivamente, la mujer tenía alzhéimer, una noticia que transformó la historia del GNA.
En 1998, tras identificar, documentar y acompañar a 25 familias en el Norte de Antioquia, con más de 6000 miembros, los investigadores de la UdeA demostraron que 1200 integrantes eran portadores de la mutación para el alzhéimer familiar PSEN1 E280A, que entonces bautizaron como la «mutación paisa». Ese significativo hallazgo cambió para siempre la historia de la enfermedad.
Un lugar en el mundo
El «profe» Lopera era un niño soñador, un niño visionario que quería explorar el mundo y el universo. Siempre que tomó una decisión lo hizo pensando en el futuro, en lo que iba a pasar después. La curiosidad fue uno de esos motores que lo empujó a querer un poquito más, a dar un pasito más, a no conformarse. No logró viajar al espacio, como lo soñaba en la infancia, pero sí logró que su nombre y las contribuciones científicas que construyó con su equipo trascendieran las fronteras, no solo de Yarumal, sino también en toda la región.
«El GNA ha cambiado la forma de cómo se ve la neurociencia en Colombia y en el mundo», indicó Yakeel T. Quiroz, profesora de la Facultad de Medicina de Harvard y pupila del doctor Lopera. «El trabajo que se realizó con las familias nos ha ayudado a entender lo que pasa en la enfermedad antes de que las personas se enfermen. ¡Eso es algo que hace 30 años no se podía ni pensar! Eso abrió una puerta para entender los cambios cerebrales y biológicos, por los que pasan las personas en riesgo de tener una enfermedad. Y el hecho de que sepamos todo eso es comenzar a pensar que se puede prevenir el alzhéimer», agregó.
La figura de este investigador antioqueño es relevante en el «ecosistema» mundial de científicos que trabajan en el campo de la neurociencia. Muestra de ello son los reconocimientos que recibió por su labor: el Prince of Asturias Award for Technical and Scientific Research —en 2006—; Grand Challenges Canadá —en 2012—; MetLife Foundation Awards for Medical Research —en 2014—; Bengt Winblad Lifetime Achievement Award —en 2022—; y, el más reciente, el Potamkin Prize for Research in Pick's, Alzheimer's, and Related Diseases, otorgado por la Academia Americana de Neurología y la Fundación Americana del Cerebro.
La Universidad de Antioquia, la casa académica del doctor Francisco Lopera, le reconoció, a través de varias distinciones, sus aportes al estudio de las enfermedades neurodegenerativas. En el año 1997 le concedió la distinción «Medalla Francisco José de Caldas a la Excelencia Universitaria» y en 2004 y 2011 el Consejo Académico de la UdeA le entregó el «Premio a la Investigación Universidad de Antioquia».
«Estos 40 años de investigación y seguimiento nos permiten tener unas propuestas tangibles y claras de dónde intervenir en esa cascada fisiopatológica de la enfermedad —manifestó David Fernando Aguillón Niño, quien, en julio pasado, recibió de su maestro la titularidad de la coordinación del GNA—. Después de este seguimiento, uno de los aportes más grandes del doctor Lopera y el equipo es dejarle al mundo genes de protección contra la enfermedad de alzhéimer», agregó el también profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia.
Las pistas centrales sobre esos genes protectores, precisamente, fueron uno de los últimos grandes logros de una vida dedicada a la investigación por parte de este hijo ilustre de la Universidad de Antioquia. En 2019 el GNA publicó el hallazgo en el cerebro de Aliria Rosa Piedrahíta, una mujer portadora de la «mutación paisa», que tenía, a su vez, una mutación conocida como APOE3 Christchurch, lo cual la protegió del desarrollo de la enfermedad. Pero no era la única. Este 2024, los investigadores del GNA y un grupo de aliados internacionales, publicaron el hallazgo de otras 27 personas con una nueva variante del gen Christchurch —APOE3Ch—, lo que abre una nueva esperanza de desarrollos científicos y terapéuticos contra el alzhéimer.
«Ahora lo que sigue es imitar lo que la naturaleza ya hizo», dijo Lopera —con la esperanza de que en cinco o diez años se descubra la cura para el alzhéimer — en una de las tantas entrevistas que concedió luego de recibir el Potamkin. Lo dijo con esa voz pausada que lo caracterizaba, la sonrisa tierna y cálida, y su cabello particularmente blanco, rasgos que constituían en él la imagen de un sabio amable y pedagógico. «Es que no hay que inventar la cura para el alzhéimer, la naturaleza ya lo hizo», reveló.
«Ángel y héroe»
El pasado 2 de mayo del 2024, Sandra Pulgarín atravesó las sillas del del Auditorio Principal de la Facultad de Medicina. Había sido encomendada por el grupo de familiares cuidadores de pacientes con alzhéimer, para que, en nombre de todos, ofreciera un mensaje para el doctor Lopera, a quien la facultad donde se graduó como médico cirujano, le quiso hacer un homenaje con motivo del premio Potamkin. Mientras sus ojos seguían a Sandra, el doctor Lopera, sentado en primera fila, comenzó a mover los dedos de su mano derecha como si se tratara de un conjuro para distraer las lágrimas que se represaban en sus ojos.
La escena se repitió luego cuando, en una entrevista en la Universidad, le preguntaron por qué las familias y pacientes lo llamaban «ángel y héroe». Y de nuevo los dedos juguetones sobre la mesa, como mecanismo de defensa, intentaron no dejar rodar una lágrima. ¡No es para menos! Su equipo de trabajo, desde Lucía, su primera coequipera, hasta el más reciente integrante de los 150 que tiene el GNA, sabe que las familias son el eje central de todo lo que han logrado hasta ahora.
 Acompañado de las cuidadoras familiares de pacientes con alzhéimer durante el homenaje que le rindió la Facultad de Medicina de la UdeA en mayo de 2024. Foto: Cortesía GNA
Acompañado de las cuidadoras familiares de pacientes con alzhéimer durante el homenaje que le rindió la Facultad de Medicina de la UdeA en mayo de 2024. Foto: Cortesía GNA
«Juntos podemos», precisamente, es el «grito de batalla» que caracteriza al GNA, una especie de haka maorí que da luz sobre el camino que han recorrido los integrantes del grupo todos estos años. Y las acciones del doctor Lopera así lo demostraron. A caballo, mula, a pie o en carro, llegó hasta alejados lugares para visitar a sus pacientes y sus familias, con las que trabajó por más de cuatro décadas. Tan solo en noviembre pasado, un helicóptero aterrizó entre los cafetales de Angostura, hasta donde Lopera llegó acompañado del premio nobel de medicina John O’Keefe y el profesor Kenneth S. Kosik. —dos de sus aliados internacionales—.
«Se nos llena el pecho de orgullo al pronunciar su nombre: ¡doctor Francisco Lopera! Usted es para nosotros un ángel, uno que se ha convertido en héroe. Un ángel de la neurología, de la vida y de la esperanza», dijo, con la voz entrecortada, Sandra.
En las últimas entrevistas que dio, antes de su muerte, recordó que sus compañeros de estudio, durante la residencia de neurología, le decían que estaba perdiendo el tiempo al dedicar su interés y esfuerzo a investigar una enfermedad que no tiene cura. Que era un área perdida, con muy poco por hacer. Él, apegado a su «nada es imposible para el que quiere» —una suerte de credo que desde niño escribía en la primera hoja de todos sus cuadernos—, no desistió.
A esa consigna se aferró día a día, durante 40 años, con cada uno de los pacientes de esa gran familia paisa que conformó. «Cuando reportamos el caso de la señora Aliria, él sabía que había encontrado la cura o un tratamiento para la enfermedad. Que era una cuestión de tiempo», dice Yakeel Quiroz, una de sus alumnas más aventajadas.
Y sí, seguro será el tiempo quien levante sobre sus hombros a ese ser humano, médico, profesor e investigador admirado. Tal vez sea cuestión de tiempo que, ya sin él en este plano de la vida, el anhelo de quienes sufren del alzhéimer se materialice con las grandes contribuciones que logró ese joven de Aragón, ese que hace ya muchos años se puso como tarea que ninguna abuela pasara por lo que pasó la suya. Porque fue precisamente el tiempo y lo que hizo con este en su trayectoria de vida, el que nos permite hoy que lo recordemos como él siempre dijo que quería ser recordado: «como un hombre que hizo su tarea».
 Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)
Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)
 Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)
Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)
 Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)
Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)
 Listado Lo más popular
Listado Lo más popular
-
Academia Sociedad Cultura
Biblioteca de la UdeA se enriquece con herencias de intelectuales
 19/05/2025
19/05/2025