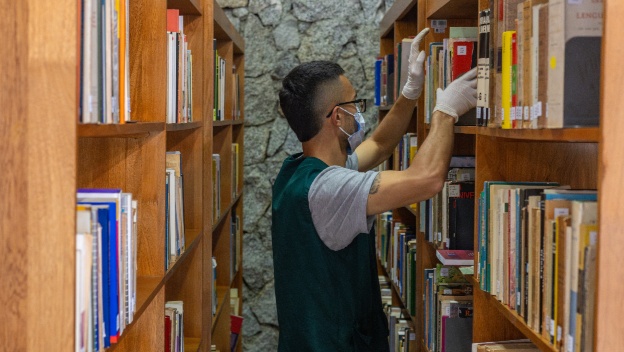El gigante africano que no se detiene
El gigante africano que no se detiene
El gigante africano que no se detiene
El caracol africano se mueve lento y aunque parece inofensivo es una plaga que no solo acaba con cientos de cultivos, sino que también puede tener efectos graves para la salud, por eso preocupa a autoridades e investigadores.

Los primeros reportes de la presencia del caracol en América son de Brasil. Foto: Daniela M. Ramírez Ozuna
Achatina fulica es el nombre científico del caracol originario de Kenia, Mozambique y Tanzania, en África, y que en Colombia se ha expandido por 27 de los 32 departamentos del país. Investigadores atribuyen su presencia a la dinámica en el transporte internacional terrestre, fluvial, marítimo y aéreo, que facilita la movilidad voluntaria e involuntaria de las especies. Lo cierto es que se considera una de las 100 especies invasoras más dañinas del mundo, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN.
Este gigante es un molusco, gasterópodo terrestre, pulmonado, “una especie muy bien dotada, su información genética le permite ser muy exitosa en cualquier lugar a donde llega”, menciona la profesora Luz Elena Velásquez, coordinadora de la unidad de investigación de Malacología Médica del Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales, PECET, y quien lideró la investigación titulada “Control del caracol plaga Achatina fulica en Santa Fe de Antioquia, y disminución del riesgo sobre la salud de las personas y la agricultura local con la participación activa de la comunidad”, en este municipio donde se registró por primera vez la presencia del animal. El proyecto fue financiado por la Universidad de Antioquia, la Institución Educativa San Luis Gonzaga y la Secretaría de Agricultura Departamental.
El caracol prefiere los sitios húmedos y sombreados, por eso es común verlo en horas de la tarde en los cultivos, huertas, patios y pegado en las paredes de las casas. Donde hay uno, puede haber muchos más, porque se reproduce desde los tres meses de vida –pone hasta 90 huevos cada 20 días– y a medida que crece las nidadas se hacen más numerosas, llegan a 450 huevos. Como si fuera poco es hermafrodita y puede vivir hasta ocho años.
Durante la investigación se evaluó el gusto del caracol por 104 especies vegetales de Santa Fe de Antioquia. El interés de los investigadores se concentró en saber si algunas de ellas no las comían: “se evaluaron con caracoles de distintas edades, y todas las plantas les gustaron. Lo que más nos alarmó fue que consumiera material de origen animal y vegetal, incluida la materia fecal de todos los animales. Como crece tan rápido necesita comer muchísimo y de todo”, afirma la investigadora.
De ahí la facilidad con que adquiere bacterias y parásitos, por ejemplo de roedores, que luego transmite a las personas y animales domésticos, como nematodos del género Angyostrongylus, causantes de enfermedades como meningoencefalitis y angiostrongilosis abdominal en humanos.
Por eso, se debe manipular con guantes o bolsas plásticas y no se debe tener como mascota. Para sacrificarlos, lo más recomendable es hacer una mezcla homogénea de cuatro litros de agua con una taza de cal y depositarlos ahí hasta que mueran. Luego se apisonan y se entierran o se les incorpora hojarasca y otro material vegetal para favorecer un proceso de compostaje.
Velásquez asegura que en los proyectos que desarrollan “se habla de manejo seguro, porque las plagas no se controlan, se manejan; se trata de disminuir a la mínima expresión la población del caracol y estar preparados para mantenerla así”.
Ante la pregunta de si hay alguna especie que realice un control biológico, la profesora insiste en que la solución ideal es tener a la comunidad bien educada respecto a la problemática: “de ahí la importancia en este proyecto de trabajar con las instituciones educativas locales. En el San Luis Gonzaga, por ejemplo, el tema del caracol dinamizó la malla curricular desde preescolar hasta el grado 11”.
Junto a Luz Elena Velásquez trabajaron en el proyecto María Lizeth Agudelo Rodríguez, Alba Berenice Yepez, Ana Ludibia Cano, Rubén Varela, Jinney Arias y Yamile Gallego.
¿Caracol africano y Zika?
La profesora Velásquez hace una relación interesante. En la concha vacía de un caracol africano se puede almacenar agua suficiente para que el zancudo Aedes aegypti se reproduzca, como se ha demostrado en otros países.
De ahí su preocupación ante el número de casos de Zika, dengue y chikungunya transmitidos por este mosquito en el país. Y es que en las localidades de Colombia donde sacrifican caracoles africanos, muchas veces olvidan destruir las conchas, que se pueden convertir en reservorios de agua y por lo tanto en una posibilidad para la reproducción del zancudo.
En definitiva Velásquez insiste en que los planes de manejo del caracol africano deben ser eficientes, de lo contrario “caemos muy rápido en el olvido por la aparición de nuevas necesidades que se deben atender de manera inmediata. Entonces lo que se viene trabajando pasa a un segundo plano”; sin embargo, reconoce que “esto también se relaciona con la falta de recursos económicos necesarios para abordar la solución de diversas problemáticas, de manera responsable, eficaz y simultánea".
 Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)
Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)
 Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)
Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)
 Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)
Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)
 Listado Lo más popular
Listado Lo más popular
-
Academia Sociedad Cultura
Biblioteca de la UdeA se enriquece con herencias de intelectuales
 19/05/2025
19/05/2025