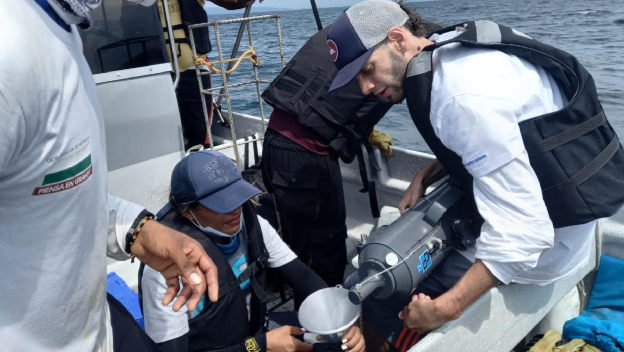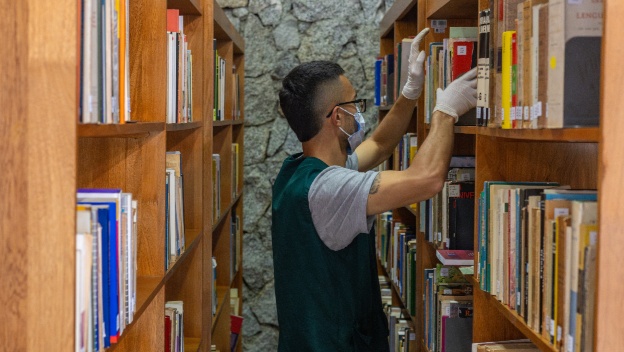La geografía salsera de Medellín
La geografía salsera de Medellín
La geografía salsera de Medellín
La música tiene el poder de marcar geografías. Una investigación sobre el coleccionismo de salsa en el Valle de Aburrá analizó la incidencia de este fenómeno en la apropiación de espacios de ciudad y en la historia local.
 El coleccionista Rafael Sánchez muestra una de sus joyas más preciadas de la música latina en larga duración —LP—: Los Ritmos Calientes, del compositor y vibrafonista Cal Tjader. Fotos: Juan Pablo Hernández Sánchez.
El coleccionista Rafael Sánchez muestra una de sus joyas más preciadas de la música latina en larga duración —LP—: Los Ritmos Calientes, del compositor y vibrafonista Cal Tjader. Fotos: Juan Pablo Hernández Sánchez.
Cuando Rafael Sánchez Ortiz, oriundo de Tuluá, llegó a la taberna Carruseles, ubicada en Palacé con Bolívar, pensó que Medellín era el cielo de la salsa. Allí, en 1978, escuchó las mejores canciones de son montuno, latín jazz, bolero y guaguancó: «Siempre estuve en la barra, pendiente de lo que pedía la gente. El discómano me mostraba la carátula de los discos, me contaba cosas sobre las canciones, así me inicié en la salsa».
Hoy, es guardián de una colección de más de 4000 archivos de salsa «con carátulas y todo», entre casetes, acetatos, long plays y discos compactos, de los que saca la banda sonora para cada momento de su vida. También tiene cuadros de artistas, fotografías, escarapelas y un sinnúmero de recuerdos que atesora en su «disco duro mental» que, como buen melómano, ha llenado de tonadas salseras.
Rafael es una de las voces que integran la investigación Guaguancó pa´l que sabe. Coleccionismo de salsa y producción de espacios en el área metropolitana del Valle de Aburrá, desarrollada por Marilly Rendón Zapata, antropóloga del Instituto de Estudios Regionales —Iner— de la Universidad de Antioquia.
Esta indagación se sumergió en el fenómeno del coleccionismo de los salseros, que se da en diferentes barrios de la ciudad a partir de 1975. «Son varios los actores de la salsa que demarcan unos espacios y unas vivencias urbanas: bailarines, gestores culturales, músicos; pero quise adentrarme en la experiencia de las personas que coleccionan discografías porque ellos determinaron el legado de la salsa en Medellín», narró Rendón Zapata, quien es también coleccionista de salsa y ha recorrido los espacios que estos ritmos demarcan desde lo inmaterial y lo material.
Hubo una época en la que no existían la emisora Latina Estéreo ni internet, entonces quienes disfrutaban de la salsa solo tenían dos opciones: acudir a tabernas y bares para escuchar y bailar las canciones, o reunirse en las casas de los coleccionistas. A estos últimos encuentros se les denomina «guateques», que son espacios que propician una construcción colectiva de conocimientos en la que se dan desde debates con especialistas de salsa hasta espacios para bailar y gozar.
Pero ¿qué hace la gente con aquello que escucha?, ¿cómo un fenómeno social afecta el espacio? Estas preguntas acompañaron las entrevistas de Rendón Zapata, ya que el coleccionismo de acetatos articula múltiples relaciones entre sujetos y, además, de estos con el espacio que los circunda.
Bello, Envigado, Caldas son municipios en los que se identificó un mayor número de coleccionistas. Por décadas se dieron encuentros y guateques en espacios privados —casas de coleccionistas o bares de salsa—, sin embargo, desde 2017 estos se realizan en espacios públicos de Medellín. «Manrique Rueda la Salsa», «Pedregal es Salsa» y «Salsavía por la vida» —en Castilla— son algunos ejemplos de cómo los salseros ejercieron su derecho a generar espacios para la construcción de ciudad. En todo esto, el coleccionismo musical es un eje central que permite que los sujetos se reconozcan y compartan un saber.
En Medellín se identifican tres tipos de coleccionistas: los que se dedican a vender música en diferentes formatos; aquellos que instalaron tabernas, cafés o bares para compartir los sonidos; y los que de manera romántica atesoran sus discos en sus hogares, de manera organizada. En todos los casos la música es el elemento que congrega.
La primera geografía que señala la investigación es el circuito Palacé-Bolívar-Colombia, epicentro en el que se compra, se vende, se escucha y se baila salsa, bolero, guaguancó, mambo, son montuno y latín jazz. «Allí se generaron nuevas sociabilidades entre los conocedores de salsa y personas que apenas comienzan a conocer la salsa. Este lugar fue el generador de otros microespacios dispersos por todo el Valle de Aburrá», explicó la investigadora.

«Hay música para bailar, para recordar, para llorar, para reír. Los coleccionistas dejamos lo clásico para sonarle a la gente que no conoce demasiado. Tenemos de todo un poco, pero guardamos los tesoros para los coleccionistas duros. Son montuno, guaguancó, chachachá, danzón, danzonete, bolero, son cubano, boogaloo: todos estos ritmos me los he gozado». Rafael Sánchez.
El valor de un disco
Un disco es un símbolo y un dispositivo cargado de emociones, en él convergen la memoria del coleccionista y la creación artística que reúne elementos musicales, pictóricos y de diseño. En palabras de Alejandro Tobón Restrepo, historiador de músicas latinoamericanas y jurado evaluador del proyecto: «Aunque el objeto que se guarda es el disco, es importante en tanto contiene a unos intérpretes y unas estéticas históricas específicas, es un objeto que puede producir temporalidades diversas, jugar con las sensaciones y experiencias del tiempo».
Este espacio sonoro es el que propicia que a los sujetos se les reconozca como coleccionistas y curadores de la música. Los registros más antiguos de coleccionismo en Medellín son compilaciones de bandas colombianas de 1930. Hernán Restrepo Duque, director artístico de Sonolux, inició en 1950 una colección musical con más de 100 000 volúmenes, que posteriormente pasó a ser la Fonoteca de Antioquia. Estos fueron referentes del posterior coleccionismo de salsa, cuyo inicio se registró a partir de 1975.
«Usted mira el disco y ve que, más allá de la pura música, es un producto que cuenta varias historias. Desde lo visual, desde el tacto, incluso desde lo olfativo, porque no todos los discos huelen igual», indicó Rafael Sánchez, destacando que la salsa es un mestizaje sonoro y, en medio de este, él se ha dedicado con mayor fervor al mambo instrumental, ritmo del que guarda tesoros.
Las espacialidades que ha generado la salsa en Medellín —a través de encuentros privados y públicos— permiten identificar cómo las interacciones de estos agentes humanos y no humanos tejen el ejercicio del derecho a la ciudad, como ese espacio que garantiza convivencia y construcciones culturales colectivas.
 Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)
Portal U de A - Redes Sociales - WCV(JSR 286)
 Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)
Portal U de A - Datos de Contacto (Noticias) - WCV(JSR 286)
 Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)
Portal U de A - Comentarios de Facebook - WCV(JSR 286)
 Listado Lo más popular
Listado Lo más popular
-
Academia Ciencia Sociedad
La microcapa superficial marina aporta nuevas pistas sobre el calentamiento global
 19/06/2025
19/06/2025 -
Academia Sociedad Cultura
Biblioteca de la UdeA se enriquece con herencias de intelectuales
 19/05/2025
19/05/2025